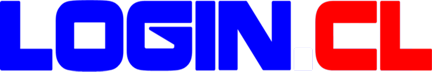En la madrugada del 19 de mayo pasado, cuando gobierno, Armada y ciudadanía se aprontaban a celebrar “las glorias navales”, cuatro marinos chilenos deciden cobrar venganza por un asalto del que habrían sido víctimas y, en ese afán, uno de ellos golpea en el suelo con su propia muleta a un hombre discapacitado en las calles de Iquique.
Borrachos e iracundos, lo acusan de ser líder de una banda de extranjeros. Los otros tres marinos secundan al más violento aunque con menos fiereza. Eso, mientras en medio de la agresión, un auto de vigilancia ciudadana del municipio, se acerca a la escena sin que los funcionarios que lo ocupan ni siquiera se bajen del vehículo para detener la salvaje acción. Conversan brevemente con los agresores y se van.
Todo queda grabado en las cámaras de seguridad del municipio y las imágenes registradas han sido profusamente difundidas.
Dos minutos dura la golpiza que terminó con la muerte de Milton Domínguez, el migrante colombiano indocumentado, que vivía en situación de calle y pedía dinero en las esquinas de Iquique desde hace algunos meses. Murió por traumatismo encéfalo craneano al día siguiente en el Hospital de la ciudad.
Conocí a Milton en la vieja Hospedería de Hombres del Hogar de Cristo en diciembre de 2021. Entonces lo entrevisté y me impresionó su resiliencia que bien podía confundirse con resignación.
Había entrado a Chile a pie, por Colchane, de manera ilegal, parado en sus dos piernas. En las duchas de la Residencia Sanitaria donde debió hacer cuarentena —eran tiempos de 'pandemia'— luego de auto denunciarse en la comisaría, paso exigido para regularizar su situación, se hirió el dedo gordo de su pie izquierdo. A los tres días, lo tenía negro. Fue al consultorio, lo derivaron al Hospital, donde se negaron a atenderlo porque no tenía papeles. Cuando nos relató su desgracia, no dejaba de agradecer a “unas señoras de la Cruz Roja” que finalmente lograron conseguirle un RUT provisional para que lo vieran los médicos. Entró a pabellón, le amputaron dos dedos del pie. Al par de días, la bacteria seguía carcomiendo su extremidad, así es que lo volvieron a intervenir. Ahí le cortaron la pierna derecha bajo la rodilla.
En una silla de ruedas, nos habló de la muerte de su anciano padre —tenía 96 años— de que sólo sus hermanas sabían que había perdido media pierna, porque no quería entristecer más a su madre; de los horrores que vio cuando decidió migrar a Chile: niños y mujeres abusados por hombres inescrupulosos, caminatas extenuantes de noche por el desierto, pobreza y necesidad extremas.
“Incluso cojo, como estoy ahora. Sólo necesito los papeles para estar legal y conseguir trabajo en lo mío, y una prótesis que remplace mi pierna”.
Nada de eso se cumplió.
Además de perder la pierna, no logró nunca regularizar su situación migratoria, menos el sueño de conseguir trabajo, la hospedería de hombres del Hogar de Cristo lo aceptó excepcionalmente a petición del Ministerio de Desarrollo Social. Vivió allí durante nueve meses; los seis primeros, cuando lo conocimos, estaba en proceso de convalecencia, cuidado y recluido en la casa, pero los últimos tres meses empezó a salir a cuidar y limpiar autos en la calle de Iquique.
En agosto de 2022, presentaba consumo problemático de alcohol y ya no adhería a las normas de la Hospedería. Por esa razón, el Ministerio de Desarrollo Social decidió trasladarlo a otro dispositivo, del que también desertó para terminar viviendo en situación de calle.
No cuesta entender que la desesperanza lo haya conducido a encontrar en el consumo de alcohol la prótesis que incluso alguna organización de migrantes colombianos ofreció costearle pero que nunca llegó. Lo incomprensible es que sus desventuras sean vistas como un hecho de la causa. Y que incluso su muerte a golpes, que causó espanto en las autoridades nacionales, el alto mando de la Armada, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, las organizaciones que han promovido la migración como un derecho humano y a las que la consideran una irresponsabilidad política, sea hoy “justificada” en redes sociales por gente irresponsable que ha hecho suya la patética defensa de los energúmenos que lo atacaron.
Leemos con espanto en medios socialistas desde el otro extremo del mundo,
“Ahora resulta que el colombiano era una blanca paloma”, “¿Acaso el tipo no lideraba una banda de asaltante extranjeros?”, “¿Para qué vino a meterse a Chile?”
Lo hacemos por los mismos días en que un medio difunde una nota donde explican por qué, en Japón, Arturo Prat tiene un monumento junto al almirante Horatio Lord Nelson y al comandante nipón Heihachiro Togo, y es considerado uno de los grandes héroes navales del mundo.
¿La razón?
No es una, sino siete: rectitud, cortesía, valor, honor, benevolencia, honestidad y lealtad, que son las bases del bushido, que es el código ético del samurái.
Si los marinos que viajaron a honrar al capitán Prat desde Valparaíso a Iquique hubieran tenido una sola de esas virtudes, hoy no lamentaríamos la tristísima muerte de Milton a causa de la barbaridad de sus acciones. Lo mismo aplica a los que exhiben su xenofobia en las redes sociales y a toda una sociedad que lo vio deteriorarse desde el mismo día en que tuvo la equivocada idea de que Chile sería para él la tierra prometida que le permitiría cumplir sus sueños.