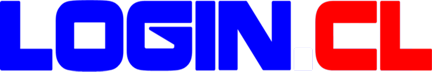Uno de los asuntos que más debate ha concitado en las últimas décadas radica en el tamaño del aparato estatal. La dictadura impulsó un modelo neoliberal cuyo paradigma era un Estado débil y pequeño, dejando un amplio campo a la iniciativa privada.
Ello se expresó claramente en la Constitución, a través de diversas normas y, especialmente, mediante el principio de subsidiariedad. Producto de ello el sector público ha quedado absolutamente atomizado, impidiéndose que ejerza bien no sólo el rol de regulador y fiscalizador, sino también el de dinamizador de los privados, que desarrolla en muchas naciones.
En el libro El Estado Emprendedor, la economista Mariana Mazzucatto presenta un conjunto de ejemplos de cómo a partir de inversión pública se han impulsado muchas de las tecnologías modernas. Y si no se quiere ir tan lejos, en nuestro país, en décadas recientes, fueron políticas públicas, como el D.L. 701, las que detonaron actividades como la silvicultura o la salmonicultura.
Así como el Estado puede y debe tener un importante rol para potenciar ciertas actividades o sectores, también debe cumplir un rol esencial de garantizar el imperio del derecho y la equidad.
Ello es especialmente relevante en materias como la legislación laboral o el derecho del consumidor, donde claramente hay un principio básico: la protección de la parte más débil. Eso es lo que funda la normativa y la institucionalidad especial y explica la necesidad de que los organismos públicos cuenten con atribuciones sancionatorias. La percepción de abusos o retardo en las soluciones, en éstas y otras materias, es una de las causas que explican que la ciudadanía se distancie de la política.
Lo anterior debe hacer meditar a todos los sectores. Nadie quiere un exceso de intervención pública o fiscalización que entorpezca la actividad privada o abra espacio a la arbitrariedad, pero sí es imprescindible contar con un Estado moderno y eficiente, que impulse el crecimiento y proteja a los ciudadanos.