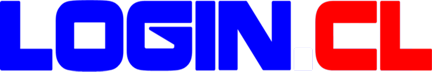Recibimos esta semana la noticia de que Chile ocupa el segundo lugar entre 30 países donde más ha empeorado la salud mental durante la 'pandemia'. Pero la precariedad de la salud mental en Chile no es novedad, ha sido alertada desde hace años por expertos, organismos internacionales, agrupaciones de familiares, frente a un Estado con un actuar negligente y a destiempo ante la contundencia de cifras, incluso anteriores a la 'pandemia'.
Según la OMS, tenemos uno de los mayores niveles de depresión en América Latina. Los síntomas de depresión severa se dan 8 veces más en personas con menores ingresos, son más altos en mujeres y más severos a menor nivel educacional de las personas. Es paradojal que solo destinemos un 2,3% del presupuesto de salud a la salud mental, cuando la recomendación internacional para Chile es una inversión de al menos un 5%.
La magnitud y complejidad del problema es enorme para pensar en soluciones pequeñas, aludiendo a la Ley de Salud Mental recientemente aprobada en el Congreso y ad-portas de ser promulgada. Existe consenso en que es insuficiente. Se requiere de una respuesta robusta de política pública. Es el Estado quien debe entregar a los ciudadanos una legislación con estándar de derechos garantizando calidad, oportunidad y pertinencia de servicios y prestaciones en salud mental a lo largo del ciclo de vida, con la participación de las personas y comunidades que se verán impactadas, con una perspectiva integral que incluya promoción, prevención, tratamiento y recuperación.
Finalmente, debe garantizar sustentabilidad y progresividad, con un financiamiento suficiente para implementar una politica de salud mental que mejore efectivamente la calidad de vida de las personas, familias y su comunidad, y así no repetir que “no lo vimos venir”.